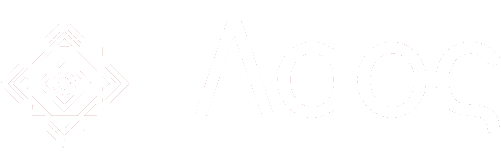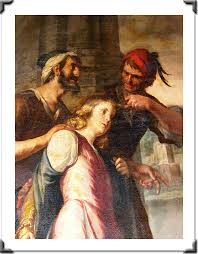Libertad de conciencia y laicismo. Lectura crítica de Gonzalo Puente Ojea

López Muñoz, Miguel Ángel. “Libertad de conciencia y laicismo. Lectura crítica de Gonzalo Puente Ojea”, en Rigau Tusell, Ignacio y Bermúdez Vázquez, Manuel (coords.). Horizontes del pensamiento: ensayos sobre ciencias sociales y humanidades. Cap. 51. Dykinson, Madrid, 2024, pp. 967-980. ISBN 978-84-1070-247-9. En: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9858040
1. INTRODUCCIÓN
La organización de la convivencia en las sociedades de pluralismo ideológico es uno de los principales problemas que ocupa al pensamiento filosófico y político de los últimos siglos. Una de las principales aportaciones de la Ilustración europea fue la defensa de la libertad de conciencia como base de la autonomía de los individuos y como modo de articular dicha convivencia desde la separación y neutralidad de los poderes públicos frente a poderes particularistas como las iglesias. ¿En qué medida la defensa del laicismo sigue vigente en las sociedades del siglo XXI? ¿Son todas las formas del laicismo iguales o similares o, por el contrario, encierran concepciones contrapuestas? ¿Qué relación existe entre los distintos tipos de laicismo y la concepción sobre la religiosidad?
Esta intervención tiene como propósito conseguir un doble objetivo: en primer lugar, poner en valor la propuesta laicista del pensador español Gonzalo Puente Ojea (1924-2017), diplomático de carrera que desarrolló la mayor parte de su obra una vez finalizada su carrera profesional. En segundo lugar, analizar su aportación en relación con otras propuestas contemporáneas españolas de los campos filosóficos, sociológicos y jurídicos con el fin de establecer puntos de concomitancias y criterios de distinción.
El punto de inicio será la identificación de las raíces filosóficas de la concepción puenteojeana sobre la libertad de conciencia entre las que se encuentra el pensamiento ilustrado, especialmente de raigambre kantiana, junto con la tradición de defensa del democratismo y el librepensamiento, además del liberalismo político como concepción secularista de la sociedad. A continuación, se analiza la concepción laicista que defiende Gonzalo Puente Ojea, distinguiendo su doble naturaleza onto-jurídica. Finalmente, antes de alcanzar las consideraciones finales, se contrapone el pensamiento puenteojeano a algunos de los principales representantes españoles del pensamiento laicista, alcanzando de este modo el punto culminante de la exposición.
2. Raíces filosóficas de la libertad de conciencia
Para Gonzalo Puente Ojea, la historia de la civilización occidental es la historia de la búsqueda de la emancipación y “la liberación de los súbditos en su paulatina conversión en ciudadanos” (Puente Ojea, 2011, 197). En esa búsqueda, la Ilustración europea, junto con el democratismo de la Revolución francesa, el liberalismo de la Revolución inglesa, los grandes promotores del individualismo filosófico y político y la fibra romántica de la teología alemana del sentimiento, fueron los grandes propulsores de la noción de libertad de conciencia individual como núcleo filosófico del que nació y se nutrió el concepto teórico y la práctica del laicismo requisito imprescindible de todas las libertades del individuo (cfr., Puente Ojea, 2011, 198-199).
Entre estas raíces, que permiten articular la libertad de conciencia como eje del resto de libertades frente a las formas con las que el poder se impone y se transfigura, debemos destacar las siguientes: en primer lugar, Kant es para Puente Ojea, entre los filósofos ilustrados, el principal pensador que en línea con el empirismo inglés deslegitima toda forma de metafísica especulativa en cuanto a conocimiento objetivo, incorporando a este último el valor imprescindible de la observación empírica como origen y límite del mismo. Sin embargo, hoy a pesar de su envergadura intelectual, Kant termina reintroduciendo en su edificio crítico la idea de un creador inteligente, con lo cual la emancipación ilustrada del hombre de toda moral heterónoma quedaba desvirtuada.
En segundo lugar, el democratísimo y el libre pensamiento que surgen y se expanden desde la época de la Revolución francesa, establece las condiciones de posibilidad a nivel político y jurídico para la construcción de forma de Estado y de sociedad que establezcan la protección del pluralismo ideológico en pie de igualdad para todos los ciudadanos. Este modo surge formalmente en laicismo, sistema de ideas que postula y reclama la rigurosa libertad de conciencia para todo individuo como miembro de la res publica y la supresión de todas formas de privilegio que rompa la igualdad de las conciencias como sujetos finales de toda titularidad de derechos.
En tercer lugar, el liberalismo es el auténtico objeto que batir por parte de la doctrina de la Iglesia como síntesis de la rebelión del ser humano contra los prejuicios tradicionales. Esto es así, fundamentalmente porque esa rebelión afecta en lo más íntimo a la antropología cristiana. En particular, el liberalismo filosófico y político concentra la fuerza del individualismo moral que, frente a la fe religiosa, reivindica el derecho de la conciencia individual a tener por justo lo que la soberanía absoluta de la razón de cada uno estime como buena. Por tanto, para el liberalismo filosófico y político, la religión es un asunto privado, individual, donde la Iglesia es una simple asociación de creyentes y no una institución pública vinculada a la convivencia societaria de los fieles. El laicismo y el liberalismo filosófico y político quedan estrechamente vinculados como concepciones secularistas del Estado en su empeño por organizar la convivencia social en base a los principios de igualdad, libertad y pluralismo.
En cuarto lugar, Puente Ojea recupera una idea del pensador helvético Alexandre Vinet (1797-1847) –epígono de la línea teológica que va de F. Scheleiermacher (1768-1834) a A. Sabatier (1839-1901)–, sobre la cual establece el núcleo teórico para una adecuada teorización y definición del laicismo. Señala Puente Ojea que “es la persona real el verdadero titular de derechos y el factor imputable de responsabilidades, en cuanto que la individualidad física es la que actúa fácticamente en el mundo. Las sociedades son solo entes sociales secundarios que canalizan o reflejan la acción de los individuos” (Puente Ojea, 2011, 237). Por consiguiente, no existe la conciencia social como tal y solo los individuos pueden ser realmente sujetos de derecho. Ninguna asociación o institución, por carecer de consciencia, puede tener religión como tal o sentimientos religiosos y tampoco puede requerir que el Estado asuma las creencias religiosas de sus socios o miembros.
3. Laicismo
A partir de estas cuatro raíces filosóficas de la libertad de conciencia, Puente Ojea establece el dispositivo ontológico y jurídico capaz de establecer las condiciones para la protección del pluralismo ideológico en pie de igualdad, fomentando y garantizando la libertad de conciencia. De manera particular, Puente Ojea, parte de lo que denomina teorema laicista, como núcleo de su ontología social y jurídica, que acabamos de describir. Sobre este teorema se levanta lo que Puente Ojea denomina regla de oro del laicismo, que consiste la radical separación entre la res publica y la res privata. Para Puente Ojea, cualquier tipo de asociación o institución carece de ámbito privado de existencia y acción, lo cual sólo está reservado a los individuos que las integran y dirigen, quedando sometidos “a las reglas del Derecho común en virtud de las cuales se han constituido y bajo las cuales funcionan” (Puente Ojea, 2011, 240). No obstante, según su naturaleza y fines para los que hayan sido constituidos legalmente, los colectivos, ya sean de tipo asociativo o societario, se dividen en dos grandes clases:
A. Las colectividades del ámbito de lo privado y del derecho civil o común, consagradas a promover fines e intereses de orden personal, individual o particular, indistintamente, y que se inscriben por consiguiente en el dominio de la “res privata”;
B. Las colectividades del ámbito de lo público, y del derecho público, consagradas a promover fines o intereses de orden colectivo, impersonal y general, indistintamente, se inscriben por consiguiente en el dominio de la “res publica” (CC, íd.).
Pues bien, según la regla de oro “las de la clase A no deben interferir en las actividades o tareas de las de la clase B, y viceversa” (Puente Ojea, 2011, 241). Sería como pretender que decisiones que corresponden únicamente al “fuero íntimo de la conciencia, libre y exenta de coerciones o intimidaciones exteriores” (Puente Ojea, 2011, 239), tuvieran legitimidad para “reclamar o imponer ventajas materiales o privilegios jurídicos a favor de […] convicciones que pertenecen al ámbito de su privacidad” (Puente Ojea, 2011, 240). Por ello –continúa Puente Ojea–, “la libertad de conciencia es de suyo ilimitada y exige el principio de la estricta igualdad formal de todas las conciencias cualesquiera que sean las convicciones y contenidos de cada una de ellas” (Puente Ojea, 2011, íd.). Es decir, que, en un Estado democrático de Derecho, toda asociación de carácter privado posee iguales derechos en el ámbito de la vida pública, con la única condición del respeto a las leyes civiles bajo las que han sido constituidas (cfr. Puente Ojea, 2011, 241).
De este modo, es claro que las iglesias, sectas, asociaciones o congregaciones religiosas, dado que promueven sin ningún género de duda contenidos de consciencia de naturaleza rigurosamente privada –hecho que se evidencia sociológicamente en las sociedades secularizadas donde impera el pluralismo ideológico– son por completo incompetentes “para reclamar de los poderes públicos [clase B] ningún reconocimiento específico, y mucho menos exigir un estatuto corporativo de Derecho Público con ciertas cuotas de soberanía en las impropiamente denominadas por la Iglesia materias mixtas” (Puente Ojea, 2005, 11).
Precisamente por este motivo, tampoco el pluralismo confesional es una opción legítima para el laicismo porque supondría igualmente otorgar un estatuto privilegiado a la religiosidad, frente a otras convicciones igualmente legítimas, como la irreligiosidad, situándonos de este modo en el modelo de laicidad promovido por la Iglesia, como el español, donde el pasado reciente le otorga una ventaja destacada tanto a nivel jurídico, como económico, educativo, etc., y los poderes públicos fueron proclives, por ignorancia o por mero corporativismo, a dibujar un cuadro jurídico donde los privilegios conseguidos durante la dictadura perdurasen, e incluso pudieran ampliarse.
Las Iglesias, en tanto que asociaciones de creyentes, poseen el mismo status legal en la res publica que pueda tener una liga o asociación de ateos, ajedrecistas, piragüistas, faquires o cazadores de ballenas. Son muy gráficos en este sentido los casos formalmente inversos, como el que señala Puente Ojea: “una asociación de corruptores sexuales […] que prevaliéndose de su poder fáctico (económico, político, cultural) o de su influencia en las grandes instituciones de la clase B, consigue que se establezca una normativa legal que proteja o aventaje las mencionadas conductas en la vida privada” (Puente Ojea, 2011, 241-242), evitando así no someterse al derecho común de asociaciones que regula la actividad societaria que posee como ente jurídico. La situación sería aún más injusta y peligrosa si esa misma asociación, con una extrema vocación proselitista, consiguiera alguna fórmula concordatoria, por un período de tiempo ilimitado, donde se le reconociese como poder públicocon su correspondiente estatuto jurídico, frente a otras congregaciones de corruptores sexuales o incluso de no corruptores “en detrimento de la igualdad jurídica y fáctica de los ciudadanos y del estricto pluralismo ideológico como núcleo del Estado democrático de Derecho” (Puente Ojea, 1997, 336). Idéntica situación de ilegitimidad encontraríamos planteada con la pluralidad de congregaciones de corruptores sexuales pretendiendo recabar una regulación por separado y una especial protección. Ante todo, este tipo de aberraciones jurídicas y sociales la conclusión puenteojeana es clara:
Si los poderes públicos concediesen privilegios y ayudas a unas conciencias en confrontación con otras, se crearía automáticamente una situación de injusticia en la que ninguna convivencia societaria puede ser duradera más que en términos de imposición coactiva y de inadmisible dominación ideológica (Puente Ojea, 2005, 10). El punto clave que permite comprender la estructura básica de las relaciones de las religiones con el cuerpo político radica en determinar en qué ámbito jurídico han de situarse las normas que deban regular estas relaciones. El laicismo, como premisa necesaria de una auténtica tolerancia, exige que este ámbito sea el del derecho privado común (Puente Ojea, 1997, 334).
4. Puente Ojea y el pensamiento laicista español contemporáneo
Para Puente Ojea, tras la llamada “transición a la democracia” –periodo histórico que él cuestiona tanto en sus procedimientos como en sus resultados y que ya en 1976 avisó sobre su deriva (cfr., López Muñoz, 2018)–, se ha instaurado un régimen de pluralismo religioso asistido por los poderes públicos, donde se ha rehabilitado a la Iglesia católica como poder público dominante, copartícipe de la soberanía nacional en el sector esencial de la enseñanza y la escuela (cfr., Puente Ojea, 2011, 229), y con una financiación pública constatable que supera ampliamente los once mil millones de euros año tras año. Y aunque estos desafueros se realizan a la sombra y cobertura de los Acuerdos con la Iglesia, de la Constitución y de sus desarrollos legales, Puente Ojea denuncia no sólo las infidelidades y violaciones del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a los principios del laicismo en los que se inspiraba desde su origen como formación política, sino su colaboración activa tanto a nivel político como a nivel intelectual.
En lo que se refiere al primer nivel, la colaboración se concreta, además del voto parlamentario, en la participación, promoción y financiación de múltiples actividades confesionales desde la presidencia de un Gobierno socialista, sus Ministros, Presidentes de Comunidades Autónomas, Alcaldes, etc. En lo que se refiere al nivel intelectual, la colaboración se presenta en forma de legitimación por medio de revistas como Temas para el Debate del PSOE, escritos como Plataforma para una sociedad laica promovidos por la Fundación Cives, presidida por el ex diputado socialista Victorino Mayoral, o defensas teóricas realizadas por miembros destacados del partido socialista como los ya fallecidos Luis Gómez Llorente o Gregorio Peces Barba, y sus respectivos acólitos, apologías de la laicidad realizadas en patente comunión con filósofos, juristas y sociólogos católicos afines como Victoria Camps, Amelia Valcárcel, Reyes Mate, Andrés Ollero, Dionisio Llamazares o Rafael Díaz-Salazar. Todos ellos, coincidentes en una misma concepción del papel de la religión en el espacio público inspirada total o parcialmente por Jürgen Habermas, contribuyen a la estrategia de manipulación lingüística, a la consolidación e incluso incremento de la discriminación y la desigualdad a favor de los intereses del estatuto jurídico de la religión al distinguir entre laicismo y laicidad, y hablar de laicidad abierta, inclusiva, participativa, moderna, inteligente, frente al laicismo cerrado, excluyente, duro, fundamentalista, o al distinguir entre Estado laico y Estado laicista–, “alimentando una conspiración para apuntalar el privilegiado estatuto de Derecho Público de que la Iglesia disfruta ilegítimamente y violando no solamente la sólida filosofía del laicismo, sino la primera exigencia de este coherente sistema de ideas, fundamental en el orden práctico: la estricta separación de la Iglesia y el Estado, tanto en el plano político y financiero, como en el educativo y cultural” (Puente Ojea, 2011, 230).
Como señala Puente Ojea en “El laicismo, principio indisociable de la democracia” (2003), “el laicismo es un movimiento radical en favor de la consciencia libre y, en consecuencia, no se posiciona ni a favor ni en contra de la religión, sino que se presenta como resuelto e insobornable defensor de un diseño de sociedad política que propicie, y asegure jurídicamente, las mejores condiciones para la formación y expresión de la conciencia libre de cada individuo en términos de estricta igualdad” (Puente Ojea, 2011, 245).
El laicismo, por tanto, es el “laicismo”, sin abrirse a adjetivos de cualquier tipo que adulteren y terminen por arruinar ineluctablemente su sentido. No es una mera filosofía política, sino una ontología jurídica y social que señala la naturaleza de los componentes individuales de la sociedad y su asociación para actividades colectivas, una epistemología sobre la naturaleza de la verdad y su modo de conocerla y una antropología social y cultural que tiene sus consecuencias en el orden de la ética y de la teoría política. No persigue, sino que protege la religión situándola en el ámbito de la privacidad, en el fuero interno de las conciencias, regulando su vertiente societaria dentro del derecho civil común. El laicismo es un sistema de ideas que postula y reclama la rigurosa libertad de conciencia para todo individuo como miembro de la res publica y la supresión de todos los privilegios que los Estados hubieran otorgado a una institución o confesión religiosa rompiendo así la igualdad de las conciencias como sujetos finales de toda titularidad de derechos (cfr., Puente Ojea, 2005, 11); es libertad en la igualdad. En definitiva, nos dice en su artículo “Las manipulaciones eclesiásticas del lenguaje: conciencia, laicismo, laicidad”:
puede afirmarse que solamente el laicismo garantiza, por su rigurosa teoría antropológica y su práctica jurídica, una tolerancia genuina y plena de todas y cada una de las conciencias de los sujetos humanos sin discriminaciones de ningún tipo. Por su estricta consistencia argumental y su generalidad, una política laicista de Estado sin recortes doctrinales ni excepciones legales es el único sistema capacitado para resolver con equidad y eficacia la cuestión religiosa, en una sociedad democrática que se enfrente racionalmente con el creciente multiculturalismo étnico y religioso generado por el incontenible fenómeno migratorio derivado de la ruptura de las fronteras entre ricos y pobres. Las arbitrarias soluciones comunitaristas están llamadas al fracaso, pues la parcelación societaria por razones de creencia o de etnia producirían un mundo ingobernable e insolidario, carente de un sistema de reglas jurídicas que garanticen la igualdad formal en un contexto de libertad cívica fundada en una doctrina minimalista de los derechos humanos inspirada en la filosofía política y social de los pueblos más desarrollados económica y culturalmente (Puente Ojea, 2005-2006).
En una breve representación del mapa sobre el pensamiento laicista español de lo que llevamos de siglo XXI, podemos comenzar por el filósofo Manuel-Reyes Mate (1942), el cual, en su empeño por terciar en la polémica sostenida entre Jürgen Habermas (1929) y Paolo Flores d’Arcais (1944) sobre el lugar de la religión en las sociedades democráticas de pluralismo ideológico. Polémica bien conocida, mientras Habermas defiende que la religión tiene derecho a hacerse oír y la democracia debe escuchar esa voz en la plaza pública en beneficio de la política con el fin de tener en cuenta impulsos motivacionales imprescindibles para que madure la racionalidad que se presupone en una democracia deliberativa, Flores d’Arcais, por su parte, defiende el lenguaje laico como baluarte de todos los seres racionales en democracia y, por tanto, en la plaza pública de la sociedad (cfr., Mate, 2010). Para Flores d’Arcais, el púlpito no forma parte del foro público, y, ni siquiera, la religión sea de ayuda en una democracia deliberativa, pues la Ilustración en que se sustenta tiene capacidad crítica y autocrítica suficiente para mantener el mínimo común de los valores, el principio procedimental y hasta corregir sus propios excesos. Reyes Mate, que reconoce la necesidad de matizar algunas afirmaciones habermasianas frente al filósofo italiano, ensaya otros modos de explicar la necesidad de legitimar las religiones como discurso racional en la plaza pública. En particular, en la línea abierta por Habermas respecto a su valoración de cómo la razón comunicativa no debe poseer un déficit motivacional y, por tanto, requiere de la religión en su proceso deliberativo, Mate entiende que el núcleo de esa genérica motivación de la que habla Habermas debe ser la razón anamnética propia de la tradición judeocristiana. Solo esta racionalidad es capaz de tener en cuenta y de escuchar a las víctimas de las injusticias pretéritas en la construcción de la democracia deliberativa. Por ello, las religiones son necesarias como portadoras de esa racionalidad que palie el déficit motivacional de la mera razón comunicativa de Habermas, la cual es impotente frente a quienes forman parte del pasado y ya no pueden dialogar sino solo hacerse escuchar.
Por su parte, Fernando Savater (1947) se ha ocupado del análisis del laicismo en algunos de sus artículos periodísticos a propósito del combate cultural que desde hace décadas libra contra todo tipo de sectarismos identitarios: teocráticos, etnicistas, nacionalistas o cualquier otro tipo de segregacionismo que impliquen la ruptura de la unidad y la homogeneidad legal del Estado de Derecho. En este sentido, Savater, en algunos de sus artículos de prensa recogidos en su obra La vida eterna (2007), sin entrar en la disputa sobre el modo de nombrar o de adjetivar al laicismo, considera que éste, entendido como marco institucional secular, no solo no persigue las creencias religiosas, sino que protege a unas frente a otras. De hecho, la mayoría de las persecuciones religiosas han sucedido habitualmente a causa de la intolerancia de unas religiones contra las demás. Para conseguirlo las creencias religiosas son legítimas en una sociedad laica como derecho de quienes las asumen, pero no como deber que pueda imponerse a nadie. Como señala Savater, citando a Tzvetan Todorov: “las comunidades son bienvenidas en el seno de la democracia, pero solo a condición de que no engendren desigualdades e intolerancia” (Savater, 2007, 212). Tampoco la escuela pública solo debe admitir como válido para todos, la enseñanza verificable y lo civilmente establecido, no lo inverificable que aceptan como auténtico ciertas almas piadosas o las obligaciones Morales fundadas en algún credo particular. Tan solo admite Savater la religión en la escuela pública fuera del horario escolar. Nada dice en cambio del modelo educativo concertado y privado en relación con la formación catequística de los futuros ciudadanos (cfr., Savater, 2007, 213).
También desde el ámbito filosófico, Luis María Cifuentes Pérez (1953) viene abordando en los últimos años el valor de un laicismo intercultural, como laicismo propio del siglo XXI. Para Cifuentes, la defensa del pluralismo moral y religioso solamente se puede garantizar desde la libertad de conciencia, desde la igualdad y desde la neutralidad del Estado en materia de creencias morales y religiosas. Aunque esto no solo no impide, sino que exige que se coopere económica y culturalmente con todas las instituciones religiosas o no religiosas que colaboran con el Estado. En vista a hallar la concreción de una ética política intercultural en iniciativas internacionales como la de la Alianza de las Civilizaciones del presidente del gobierno español, J. L. Rodríguez Zapatero (2004-2011), Cifuentes considera que laicismo aporta al diálogo intercultural “el principio universal de la libertad de conciencia y un profundo respeto por las creencias de los diferentes” (Cifuentes, 2019, 61). El Estado laico, “tiene la obligación de garantizar a todos lados el ejercicio de su libertad religiosa sin privilegios para ninguna religión y sin utilizarse a ninguna. Eso no significa que un Estado que se define como laico sea indiferente a las creencias de sus ciudadanos o que esté vaciado de todo valor moral. La importancia de las tradiciones morales y culturales de los ciudadanos tiene que ser apreciada adecuadamente por cada gobierno, pues encierra y expresa un acervo de valores morales y cívicos que influyen cotidianamente en la sociedad” (Cifuentes, 2019, íd.).
Desde el ámbito jurídico, Andrés Ollero Tassara (1944), viene estableciendo desde hace muchos años una lectura conciliar de la Constitución española de 1978, con la intención principal –especialmente en su obra España, ¿un Estado laico? La libertad religiosa en perspectiva constitucional (2005)‒, de rechazar cualquier interpretación laicista del artículo 16 de la Constitución y, al mismo tiempo, averiguar las posibilidades que entraña la laicidad positiva en él consagrada según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a la que él mismo perteneció. En este sentido podemos afirmar que Ollero traduce jurídicamente el aserto filosófico de Reyes Mate. Andrés Ollero, que no es un trasnochado apologeta del confesionalismo, considera que los límites de la aconfesionalidad estatal es la neutralidad, la cual impide que los intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad de las leyes e impide la confusión entre funciones públicas y religiosas. Sin embargo, continuando la lectura del art. 16.3 de la Constitución española de 1978, eso no impide que el Estado entable relaciones de cooperación con la iglesia católica y otras confesiones. Ahí reside el valor de la laicidad positiva: ésta comparte con la separación de iglesia y Estado su rechazo a la existencia de una religión oficial, pero permite que el Estado mantenga relaciones con los grupos confesionales y por tanto otorgue un valor positivo y relevancia jurídica el fenómeno religioso. La laicidad positiva constitucional permite a los poderes públicos crear las condiciones para que el disfrute de la libertad de conciencia religiosa sea real y efectivo según tanto el art. 9.2 de la Constitución, como de su art. 1.1, que no solo reconoce y garantiza las libertades públicas, sino que las promueve, facilitando medios a los ciudadanos y a los grupos sociales para que la libertad tenga un contenido cierto. En este sentido, el sentido comunitarista de su lectura constitucional es fundamental (cfr., Ollero, 2005 y 2010, 35-50).
Más allá de la doctrina constitucionalista española, también desde el eclesiasticismo jurídico representado por Dionisio Llamazares Fernández (1936), se defiende esta lectura sobre la laicidad positiva y su distinción del laicismo que promueve un Estado laicista y no laico. Tal como explica en su obra Derecho de la libertad de conciencia I (2011), separación, neutralidad y cooperación conforman la laicidad como principio informador del derecho español en relación con el factor religioso. En línea con Ollero ‒a pesar de su distancia en su filiación política‒, la cooperación interpretada a la luz del art. 9.2 de la Constitución, es lo que distinguiría al modelo español de la defensa de la separación y la neutralidad como el modelo francés. De este modo, tanto Llamazares como Ollero interpretan que la Constitución española defiende un Estado laico, pero no laicista. En el caso de Llamazares dicha defensa se realiza en torno a la libertad de conciencia para proteger y garantiza la dignidad de la persona, pues el fin del Derecho es armonizar la libertad de conciencia de todos los individuos respetando la pluralidad y la igualdad en tanto únicos límites que se le pueden establecer como libertad fundamental (cfr., Llamazares, 2011, 295-262).
Por último, desde una perspectiva sociológica, Rafael Díaz-Salazar Martín de Almagro (1956) se ocupa del problema de la relación entre religión y sociedad en sus obras Democracia laica y religión pública (2007) y España laica. Ciudadanía plural y convivencia nacional (2008). A diferencia de los demás filósofos y juristas anteriores, Díaz-Salazar sí cita la obra de Puente Ojea, al que adapta de forma forzada a un esquema de laicismo excluyente y antirreligioso al que contrapone, fundamentalmente, otro laicismo inclusivo en la órbita del PSOE y la Fundación Cives, “formado por laicistas agnósticos y católicos progresistas” (Díaz-Salazar, 2008, 109), como Victorino Mayoral o Juan Pablo Ortega, además de Luis María Cifuentes, Antonio García Santesmases y su laicismo socialista, Luis Gómez Llorente y su tolerancia activa, Victoria Camps o Gregorio Peces Barba. A su propuesta la denomina cristianismo republicano (Díaz-Salazar, 2007, 179), según el cual, en línea con Habermas, la religión tiene todo el derecho a participar en el espacio público de tal modo que manteniendo el principio de autonomía evite el relativismo de los valores y permita la convivencia en el diálogo y la deliberación.
5. Conclusión
Desde un laicismo que podría calificarse como republicano, la defensa, así como de la de la libertad de conciencia, la obra de Gonzalo Puente Ojea ha sido tan silenciada, como ignorada o, en el peor de los casos, deformada. Ha sido la tónica al conjunto de su obra por parte de la investigación académica que, fuera de sus muros, posee serias dificultades para encontrar estándares de homologación en un diálogo fecundo. Por otra parte, al margen del magisterio del Habermas y su recepción hispana, tan solo encontramos las referencias de Savater a un laicismo como principio indisociable a la democracia y sin abrirse a adjetivos que terminan por readmitir en la plaza pública los discursos particularistas y comunitaristas. Por supuesto, hay otras voces próximas, inspiradas por él, como las de Juan Francisco González Barón o la de Francisco Delgado. Sin embargo, es más allá de nuestras fronteras donde el pensamiento laicista de Puente Ojea encuentra líneas de concomitancias en la obra de Flores d’Arcais, Catherine Kintzler o de Henry Peña-Ruiz. Es este laicismo del Sur de Europa el que converge en el pensamiento de Puente Ojea cuyo vínculo será tarea para otra ocasión.
Cifuentes, L. M. (2019). El laicismo y la ética cívica. Ápeiron
Díaz-Salazar, R. (2007). Democracia laica y religión pública. Taurus
Díaz-Salazar, R. (2008). España laica. Ciudadanía plural y convivencia nacional. Espasa
Llamazares, D. (2011). Libertad de conciencia I. Conciencia, tolerancia y laicidad. Thomson Reuters-Aranzadi
López, M. Á. (2018). Emancipación e irreligiosidad. El doble compromiso silenciado de Gonzalo Puente Ojea. Thomson Reuters-Aranzadi
López, M. Á. (2023). El desafío ateo de Puente Ojea. Laetoli
Mate, R. (2010). La religión en una sociedad postsecular. Díaz-Salazar, R., González, T., Mate, R., Mayorga, J. y Ollero, A. Religión y laicismo hoy. 93-110. Anthropos
Ollero, A. (2005). España, ¿un Estado laico? La libertad religiosa en perspectiva constitucional.
Ollero, A. (2010). Cómo entender lo de la aconfesionalidad del Estado español. Díaz-Salazar, R.; González, T.; Mate, R.; Mayorga, J. y Ollero, A. Religión y laicismo hoy. 35-50. Anthropos
Puente, G. (1997). Ateísmo y religiosidad. Reflexiones sobre un debate. Siglo XXI
Puente, G. (2005). Laicismo no es laicidad. Boletín Europa Laica, 5, diciembre, 8-11
Puente, G. (2005-2006). Las manipulaciones eclesiásticas del lenguaje: conciencia, laicismo, laicidad. Transversales, 1, invierno
Puente Ojea, G. (2011). La cruz y la corona. Las dos hipotecas de la historia de España. Txalaparta
Savater, F. (2007). La vida eterna. Ariel